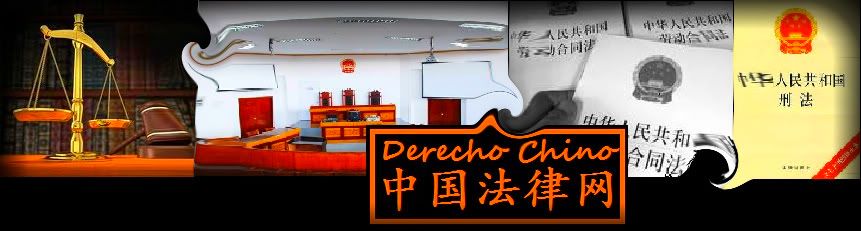Extractado de: Liling Yue en Criminal Procedure: A Worldwide Study, ed. Craig M. Bradley, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 1999, pag. 81/89.
La Constitución consagra algunas garantías como: nadie puede ser arrestado si no por orden de un procurador o de un tribunal popular y por un órgano de seguridad pública; salvo casos de excepción todos los casos antes los tribunales populares son en audiencia pública, etc.
El código de Procedimiento Penal data de 1979 y tiene reformas de 1996. También es de 1979 la ley orgánica de los tribunales populares.
No hay juez de instrucción y la investigación preliminar es tarea del procurador cuya discrecionalidad reconoce alguna limitación.
Aparenta ser algo así como el principio de oportunidad reglamentado por ley.
En el juicio intervienen tribunales mixtos, es decir integrados por jueces profesionales y asesores populares legos, estos últimos con iguales atribuciones que aquéllos.
No se admite el reconocimiento de culpabilidad y siempre debe celebrarse el juicio. No hay derecho de cross examination y, en cambio, el procurador es quien interroga siempre primero mientras que el acusado sólo puede preguntar con autorización de los jueces.
Está previsto el derecho de contar con abogado pero no hay suficientes abogados para designar de oficio por el tribunal a personas carentes de recursos.
El tribunal tiene autoridad para nombrarlo si lo considera necesario y es imprescindible cuando el acusado es menor, sordo o mudo o cuando es un caso de delito castigado con pena de muerte.
Las víctimas, a partir de las últimas reformas procesales, tienen posibilidad de recurrir a un procurador superior si el inferior omite acusar pero no pueden apelar directamente las sentencias; sólo pueden protestar ante el fiscal.
Los recursos permiten la revisión en instancia superior tanto de los hechos como el derecho. En principio la ley requiere nuevo juicio público en el tribunal de apelación, pero en la práctica este último puede limitarse a revisar el expediente y a interrogar al acusado y a discutir con su abogado.
Tradición inquisitorial y maoismo.
Extractado de Richard Vogler A World View of Criminal Justice, Inglaterra, 2005, Ashgate, pp. 91/103.
Lo sorprendente, según Vogler, es la semejanza con el modelo inquisitorial europeo del medioevo, pese a un origen ancestral totalmente diverso. El modelo adversarial –uno de los tres que distingue Vogler—no tuvo ninguna expresión en China hasta 1880, y hasta 1912 no hubo ningún atisbo de garantías procesales las que recién se insinuaron en la década final del siglo XX.
La justicia imperial se caracterizó por el empleo de la tortura. A la caída del régimen imperial, en 1911 hubo intentos de reformas procesales y recién en 1928 se sancionaron códigos penales y procesales con influencia occidental y japonesa aunque tampoco pudieron ser efectivamente implementados.
En 1949 se derogaron las leyes del Kuomintang incluido el código procesal penal. Desde entonces, sólo por influencia soviética se implementaron algunas formas de juicio público celebrados ante tribunales integrados por un juez y dos asesores populares.
El proceso siguió siendo secreto, inquisitorial y administrativo.
La década de 1979-1989 registra una verdadera revolución legal en China. En 1979 se sancionaron códigos en materia penal y procesal penal. Sin embargo, según Vogler, no tienen verdadera orientación “adversarial” ni consagran garantías.
Tendencia actual hacia el sistema acusatorio.
Extractado de Vogler, misma obra, pp. 190/194.
En 1996 tuvo lugar, según Vogler por primera vez en su historia, una modificación importante tendiendo a la “adversarialidad”.
Entró en vigencia en enero de 1997 una importante modificación del código procesal penal (también del código penal en octubre de 1997) en cuatro aspectos: 1) modificando los roles de los participantes del proceso y resaltando la importancia del juicio; 2) ampliando el derecho de defensa; 3) estableciendo algunas garantías básicas; y 4) reduciendo la autonomía de atribuciones policiales.
Está previsto el interrogatorio de los testigos en el juicio por las partes, los veredictos por mayoría de los jueces sin necesidad de someter el caso a otra autoridad superior (salvo en casos complejos).
Se ha establecido por otra parte el uso de togas en lugar de uniformes militares por los jueces. La asistencia legal está permitida desde antes del juicio pero no antes del primer interrogatorio y el status de los abogados ha sido materia de nuevas leyes que lo mejoraron notablemente haciéndolos profesionales independientes y no empleados del estado.
Sin embargo, de hecho subsiste la tradicional hostilidad para con los abogados. También se mantiene un límite demasiado elástico para el plazo de detención policial.
Panorama comparativo.
Extractado de Werner Menski Comparative Law in a Global Context. The legal systems of Asia and Africa, Cambridge University Press, N. York, 2006, pp.493/593.
La codificación del período imperial, desde el año 211 A.C. hasta 1911, con su apariencia de positivismo legal, impactó a los observadores occidentales, lo mismo que la prescindencia de normas consuetudinarias. Ambas observaciones son superficiales según Menski quien advierte, desde el inicio, que el derecho chino no es diferente de otros sistemas legales en tanto constituye una manifestación específica de su cultura en cuanto a la forma en que interactúan diferentes tipos de normas y valores.
Una observación indudablemente importante es la del repudio social, en general, del derecho y la ley, no obstante lo cual se destaca la orientación hacia lo penal de la codificación legal china.
Otro aspecto significativo es la influencia religiosa sobre el derecho que algunos autores niegan atribuyéndole una naturaleza desde siempre secular. Eso es discutido por Menski que distingue teología y religión afirmando que esta última sí tiene incidencia.
Destaca la influencia de la filosofía de Confucio con su preferencia por la auto regulación en lugar de la reglamentación legal.
También puntualiza Menski, con cita de otro comparatista (McAleavy), que debe tomarse con reservas una frecuente coincidencia en la diversidad de costumbres de una cultura tan extendida.
Al contrario lo que debe llamar la atención es la uniformidad frente a tan vasta extensión. Aunque reconoce lo indescifrable de ciertos comportamientos consuetudinarios, insiste en la antigüedad de la codificación penal china como otro aspecto destacado.
Históricamente en el panorama de la codificación se distinguen las leyes penales, los conceptos de “hsing” (¿castigos?) y de “fa” (¿normas?) y, finalmente, el confucianismo del derecho tradicional.
El primer código proviene del entorno feudal de la dinastía Chou –entre 1027 y 221 A.C.— que concluye con la centralización imperial en este último año.
Desde entonces y hasta el final del imperio, en 1911 ó 1912, cada nueva dinastía promulgó su propio código, alguno de ellos con transformaciones radicales respecto de sus predecesores.
La última gran codificación corresponde a la dinastía Manchu –entre 1644 y 1911— y tomó forma definitiva en 1740.
Opuesta a la filosofía de Confucio –que resalta la preferencia del auto-control sobre la implantación de leyes del estado— se reconoce también una tendencia “legalista”.
La filosofía punitiva recurre a la idea de armonía a ser restaurada por medio de uno de los cinco castigos severos (prisión, multa, flagelación con varas suaves o pesadas de bambú, servidumbre penal) o una de las cinco formas de destierro o expulsión (banishment) y tiñe, en general, la orientación de los códigos imperiales que, en cambio, ignoran lo referido al derecho de propiedad.
El confucianismo, por su parte, comenzó a ejercer influencia a partir del año 100 A.C. y el propósito de evitar los litigios se mantuvo con los siglos como paradigma superior al legalismo.
Producto de esa filosofía el carácter criminal de la codificación del período Manchu que, según McAleavy (citado por Menski), hace que no haya nada en ellos que se asemeje a un código civil.
La estructura gubernativa imperial incluía una “comisión de castigos” (hsing pu) con jurisdicción final en casos que implicaran un homicidio, salvo los castigados con pena de muerte que llegaban a una instancia superior, un organismo conocido como las “Tres Cortes Superiores” y de allí al emperador mismo para su ratificación última.
En la base de ese sistema centralizado estaban los magistrados inferiores, carentes de especialización legal, con funciones de diversa índole, sin participación de profesionales en representación de las partes y con atribuciones de investigación, acusación, juzgamiento y veredicto al mismo tiempo.
A partir de 1911 surgen intentos de incorporar el derecho occidental. Ya antes, en 1907 había sido abolida la comisión de castigos, reemplazada con un ministerio de justicia y una corte suprema.
El intento no fue mayormente exitoso y un sistema comunista, inspirado en el modelo soviético incluyendo tribunales populares, comenzó a desarrollarse y cristalizó con la república popular en 1949, aparentemente rechazando la filosofía confuciana y adoptando métodos legalistas. Después del período maoísta y a partir de 1979 surgieron las leyes actualmente vigentes.
El control social, sin embargo, en el medio rural, siguió siendo predominantemente informal.
Datos actuales.
Extractado de Jianan Guo, Guo Xiang, Wu Zongxian, Xu Zhangrun, Peng Xiaohui y Li Shuangshuang, incluido en WORLD FACTBOOK OF CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS en http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/ascii/wfbcjchi.txt
Los delitos están clasificados en ocho categorías: 1) contrarrevolucionarios como traición o espionaje; 2) de peligro para la seguridad pública como incendio, destrucción de diques, etc.; 3) contra el orden económico socialista como contrabando, especulación, etc.; 4) contra las personas y los derechos ciudadanos como homicidio, lesiones, violación, violación de domicilio, privación de libertad, difamación, injurias, falso testimonio, etc.; 5) contra la propiedad como robo, hurto, defraudación, extorsión; 6) contra el orden social como encubrimiento, causar disturbios, juego, etc.; 7) contra el matrimonio y la familia como bigamia, abandono, etc.; 8) abuso de función como cohecho o vejaciones a los presos.
Desde el punto de vista procesal se distinguen los de acción pública y los de acción privada. La imputabilidad penal es a partir de los dieciséis años pero, en algunos delitos puede alcanzar a los catorce.
La pena de muerte no puede imponerse a menores de dieciocho.
Existen garantías procesales semejantes a las de los sistemas occidentales (¿?)
La organización judicial comprende un tribunal popular supremo, tribunales populares superiores en las distintas provincias, regiones autónomas y municipalidades (en 1991 eran 31), tribunales populares intermedios en las prefecturas, ciudades y prefecturas autónomas y tribunales populares primarios en condados, condados autónomos, ciudades y distritos municipales (en 1991 eran 3057).
Las sentencias son dictadas en primera instancia por colegios formados por un juez y dos representantes populares.
En el tribunal superior y en el supremo actúan de uno a tres jueces y de dos a cuatro asesores populares.
Las penas son principales y accesorias. Las primeras se distinguen en cinco clases: 1) control por funcionarios por entre tres meses y dos años; 2) detención entre quince días y seis meses con posibilidades de salida uno o dos días por mes; 3) prisión entre seis meses y quince años; 4) prisión perpetua; y 5) muerte.
Las accesorias son multas, privación de derechos políticos y confiscación de bienes.
Tribunales en la China imperial.
Extractado de Martin Shapiro Courts-A comparative and political analysis, The University of Chicago Press, 1981, pp. 157/193.
La codificación era esencialmente una colección de decretos imperiales acumulados y no un proyecto sistematizado.
En su mayoría estaba expresado en relación al castigo aplicado a transgresiones específicamente definidas por lo que no hay duda de que era predominantemente un código penal no obstante lo cual también contenía disposiciones sobre familia, propiedad, obligaciones, impuestos, etc.
Shapiro advierte que los chinos reconocían las divisiones entre derecho criminal, civil, público y eclesiástico semejante a sus equivalentes occidentales.
De ese predominio de lo penal se sigue, de todos modos, que resulta inconciliable la imagen muchas veces transmitida del sistema chino tradicional como basado predominantemente en la mediación. Tampoco es acertada la distinción de ley penal y mediación civil.
Si bien no existieron profesionales del derecho, los secretarios legales de los magistrados –una institución desarrollada en los siglos XVIII y XIX—cumplían un rol de alguna manera semejante. La organización judicial comprendía, además de los magistrados, un juez en cada provincia con atribuciones de apelación.
En el nivel superior estaba la Comisión de Castigos que funcionaba en Pekín y, por encima de esta última, las Tres Altas Cortes y, por supuesto, en última instancia, el emperador.
La Comisión de Castigos actuaba como instancia de revisión del derecho, decidiendo mayormente acerca del encuadramiento legal apropiado del hecho y no sobre culpabilidad o inocencia.
El pivote básico eran los magistrados, generalmente elegidos para desempeñarse en una provincia distinta de aquélla de la que eran oriundos.
Los casos penales eran atendidos durante seis o siete meses por año debido a que tenían varios recesos y se desarrollaban como juicios públicos en los que se aconsejaba prestar atención a la opinión pública.
Una observación interesante de Shapiro era la manera en que una cuestión civil se convertía en penal por las atribuciones del magistrado de sancionar al demandante. Pero lo más importante es su conclusión de que no hay ninguna confirmación de que la idiosincrasia del pueblo chino indique su no litigiosidad y de que, mucho más que la filosofía confuciana de evitar la ley, lo que más inclinaba a buscar soluciones negociadas era el propósito de evitar la intervención de la autoridad centralizada del imperio.
En realidad los vecinos encargados de controles y recaudaciones resolvían los conflictos con la normal configuración triádica.
Los clanes familiares, los gremios o asociaciones profesionales, las aldeas y la aristocracia campesina (gentry) o los consejos de ancianos desempeñaban roles de mediadores y, también, afirma Shapiro, de jueces que decidían la controversia en base a principios consuetudinarios locales.
En definitiva, los magistrados no eran sólo mediadores ni tampoco jueces en materia penal y mediadores en materia civil.
Su calidad de intermediario y juez al mismo tiempo y sus atribuciones para penalizar litigios civiles le permitían un rol amplísimo sin equivalente en otros sistemas.